LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO
(RE)FUNDACIONAL EN CLAVE DE MITO POLÍTICO A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS
PROPAGANDÍSTICAS DEL “PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL” (ARGENTINA,
1976-1978)
The construction of a
(re)foundational narration in political myth code through the Proceso de Reorganización
Nacional’s propaganda campaign (Argentina, 1976-1978)
EZEQUIEL
BERLOCHI[1]
![]()
FECHA DE RECEPCIÓN: 11 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACEPTACIÓN: 30 DE JULIO DE
2025
RESUMEN
El presente artículo tiene como
objetivo analizar la construcción y difusión de un relato legitimador por parte
de la dictadura militar argentina del “Proceso de Reorganización Nacional”,
centrando el estudio en los años de 1976 a 1978, por ser el periodo en que
refiere al auge de la política represiva llevada a cabo por la dictadura, así
como el momento de mayor apoyo social hacia la misma. Para ello, tomamos las
estrategias de acción psicológica realizadas por las Fuerzas Armadas en lo que
refiere a la propaganda política, tal como establece Julia Risler,
a través de dos estrategias concretas: “ganar la guerra” y “ganar la paz”. En
nuestro estudio, proponemos analizar ambas desde la perspectiva de los
imaginarios sociales, concretamente en una de sus dimensiones analíticas: el
mito político. Con ese objetivo, nos proponemos analizar diferentes piezas
propagandísticas tanto gráficas como audiovisuales, utilizadas para legitimar
el accionar represivo con el fin de convertirlo en la base del futuro proyecto
político que las Fuerzas Armadas se proponían llevar a cabo.
Palabras clave: Mito político, Argentina, Legitimación,
Dictadura.
ABSTRACT
The present
paper has as analyses objective the construction and diffusion of a legitimacy
narration to the argentinean military dictatorship “Proceso de Reorganización
Nacional” in the 1976 to 1978 years, for being the period in which it refers to
the rise of the repressive policy carried out by the dictatorship, as well as
the moment of greatest social support for it. For it we take the psychological action strategies development by the Armed Forces
regarding political propaganda, as Julia Risler
establishes, through two specific strategies: “winning
the war” and “winning the peace.” In our study, we propose analyses both
strategies from the perspective of the social imaginaries, specifically in one
of their analytic dimensions: the political myth. With this objective, we
propose analyses different propaganda pieces both graphic and audiovisual used
to legitimize the repressive action with the objective to convert it into the
basis of the future political project that the armed forces intended to carry
out.
Key words:
Political myth, Argentina, Legitimacy, Dictatorship.
Introducción
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas
Armadas argentinas tomaron el poder con la intención de promover una serie de
cambios profundos en el país. En este sentido, al decir de Hugo Quiroga,[2]
el “Proceso de Reorganización Nacional” fue una dictadura de nuevo tipo, rasgo
que compartía con la anterior experiencia autoritaria de la “Revolución
Argentina” (1966-1973). Los golpes de Estado de nuevo tipo divergían de los
anteriores, en que poseían una faceta fundacional, es decir, su objetivo
principal era la transformación de la sociedad en su conjunto. Con ello, uno de
los rasgos principales de estas dictaduras era el no tener un plazo fijo de
tiempo, sino que la permanencia en el poder dependía de la concreción de los
objetivos planteados.
Debemos tener
en cuenta que la dictadura, si bien no se proponía un plazo de tiempo definido,
tampoco se pensaba como una dictadura eterna. Dentro de las pretensiones de las
Fuerzas Armadas estaba la de constituir un tipo de gobierno no autoritario y
para ello, se deberían crear las bases sobre las cuales apoyar (y legitimar)
ese futuro régimen político.[3]
Sostenemos en nuestra investigación que, para cumplir con el mismo, se recurrió
a la alternancia de acciones tanto represivas como no represivas, estas últimas
buscaban legitimar el accionar represivo emprendido desde el Estado. Es
importante que recalquemos que el aparato represivo desplegado por la dictadura
perseguía el disciplinamiento y atomización de la
sociedad, llevando a cabo una represión de carácter clandestino, que se
caracteriza como terrorismo de Estado, la cual consistía en el secuestro, tortura
y posterior desaparición de personas, caracterizadas inicialmente como
“subversivas”.[4]
Precisamente, el modo en que este accionar represivo fue presentado a la
sociedad, será el eje central del presente escrito, así como lo fue también
para la propia dictadura, al ostentarlo como la principal base de legitimación.
En los años
en que se centra el presente escrito, la “lucha contra la subversión” fue, como
plantea acertadamente Paula Canelo, “el principal recurso de legitimación del
régimen militar –con el transcurso del tiempo se transformaría, además, en el
principal ‘logro profesional’ de las Fuerzas Armadas-.”[5]
Recurso sobre el cual se asentaría la estrategia y planificación del futuro
régimen político a implantar. Y es que entre los años de 1976 a 1979, la
dictadura del “Proceso” alternó entre ambas estrategias de legitimación.
Entre las acciones no represivas que se
desplegaron, podemos contar con diversas campañas de acción cívica[6]
o campañas de acción psicología.[7]
Y es precisamente dentro de estas últimas, ampliamente trabajadas por Julia Risler,[8]
que podemos enmarcar la difusión de determinados imaginarios sociales los
cuales fueron difundidos por el discurso oficial de las Fuerzas Armadas en el
poder, en los medios de comunicación afines al régimen y en las campañas
propagandísticas tanto estatales como realizadas por privados.
Es así como
podemos observar, al analizar la propaganda del régimen dictatorial, la
producción de un relato entendido como la construcción de un mito político que
pretendía erigirse como la base de legitimación del futuro ordenamiento
político al tiempo que justificaba y legitimaba la política represiva
implementada. Para ello recurriremos a analizar las propagandas oficiales
difundidas por el régimen tanto en forma gráfica (aparecida en medios de
comunicación como diarios y revistas comerciales de tirada nacional como son
los diarios Clarín y La Prensa y los semanarios de
información general Somos y Gente[9])
y audiovisual (difundidos en menor medida a través del canal público de
televisión o por otros medios). Lo que pretendemos es analizar el relato que se
construyó en torno de la “lucha contra la subversión” en tanto relato o mito
político, para ello hemos de analizar aquellas piezas que aludían directamente
a la situación en la que se encontraba la Argentina en ese aspecto.
A
continuación, realizaremos una breve exposición en términos teóricos sobre la
cuestión del mito político, para luego centrarnos en el análisis de las
propagandas tomando como eje de análisis por un lado la concepción sobre mito
político y, por otro, dos estrategias de acción psicológica identificadas por
Julia Risler, como fueron “ganar la guerra” y “ganar
la paz”. De ese modo, pretendemos dar cuenta de la intencionalidad política con
la cual la dictadura difundió e implementó las mencionadas campañas de acción
psicológica, con una clara intencionalidad de legitimación política tanto del
accionar represivo en primer lugar, con “ganar la guerra”, para luego plantear
una base desde la cual erigir el proyecto político y social de carácter
(re)fundacional, “ganar la paz”.
El mito político, una aproximación desde la perspectiva de
los imaginarios sociales
Consideraremos al mito político como
una producción imaginaria más, como puede ser, por ejemplo, la identidad social
o política. Inicialmente, éste forma una parte importante del
desarrollo de las sociedades en todas las épocas, al dotar de sentido la
realidad en que una sociedad determinada está inserta. Cuando hablamos de mito
lo primero que nos viene a la mente es la conformación de grandes relatos cuyo
objetivo era explicar el porqué del
mundo en aquellas sociedades antiguas, donde no había un desarrollo de la
ciencia y por lo tanto, la explicación de cómo funcionaba el mundo, no sólo el
natural sino también el social y cultural, se realizaba mediante la
construcción de un relato que buscaba contestar a estas preguntas en formas de
alegorías, al tiempo que se proponía fundar un orden determinado basado en
valores y creencias determinadas.
En la actualidad el mito no ha
dejado de tener vigencia en nuestras sociedades modernas. Como plantea Ángel
Enrique Carretero
no
hay sociedad, veámoslo o no, sin mito, ya que el constructo mítico ofrece una respuesta al por qué ineludiblemente presentes en todo cuerpo social, oferta un
solidificado sentido a un mundo de
por sí intrínsecamente contingente. El trazo, pues más genuinamente
característico del mito es su carácter fundacional,
su capacidad para crear y re-crear un sólido universo de significación que
impide que se ponga al descubierto “el
absolutismo de la realidad”.[10]
El mito tiene como principal objetivo el de dotar
de sentido, el de brindar referencias a un mundo caótico y desordenado.[11]
Ahora bien, con el advenimiento de la Modernidad, el mito perdió fuerza al ser
considerado como algo propio de sociedades “atrasadas”. Como bien explica
Carretero, la Modernidad y la Ilustración se propusieron desterrar todo aquello
que no tuviera una explicación racional o científica,[12]
al mismo tiempo que se intentó eliminar cualquier componente subjetivo de la
sociedad. Esto último viene a cuento sobre
la preeminencia de la razón por sobre los sentidos y los sentimientos en
la época moderna, al igual que el paradigma científico preponderante,
fuertemente ligado al positivismo, dejó de considerar a estos como fuentes de conocimiento
científicamente válido.
El autor plantea que el mito
persiste en la Modernidad en forma de mito sociogónico, el cual consiste en
la investidura de un “aura mitológica a determinadas instancias o procesos
sociales”.[13]
De esta manera, se detiene a analizar dos manifestaciones en las que este mito
se da en la sociedad moderna, por un lado el concerniente al imaginario del
progreso científico-técnico, y en un segundo término, a la política como nueva
mitología. Aquí nos detendremos en la segunda manifestación del mito sociogónico, por
ser el de nuestro interés.
Al tratar este tema, Carretero
comienza planteando que las construcciones mítico-imaginarias, son
configuradoras de las identidades socio-políticas. A su vez, afirma que
La
integridad de una sociedad descansa sobre una unánime coparticipación de un centro simbólico, en unas imágenes,
creencias y valores centrales que gobiernan la totalidad de sus actividades (Shils, 1976: 3-16). Dichos valores y creencias poseen, pues
un rango sagrado, puesto que su violación haría peligrar a identidad de la
sociedad.[14]
De esta manera, en las sociedades pre-modernas, la
cohesión social estaba salvaguardada en la religión y en los mitos que
legitimaban los usos y costumbres sociales. El problema surge cuando la
Modernidad desplaza a la religión y a los símbolos como elemento fundante de
legitimación social y política y los reemplaza por un orden fundado en la
razón.
En este sentido,
…el
mito contemporáneo sigue guardando fidelidad a la originaria naturaleza del
mito: fundar y sostener lo comunitario.
El mito opera, así, como un factor de agregación social, como un receptáculo
sobre el que descansa un sentimiento
común de pertenencia; favoreciendo, de este modo, la identificación
comunitaria. (…) el mito es la argamasa
que permite explicar el misterio de la atracción social; es aquello que, en
definitiva, crea y re-crea sociedad.[15]
Como veremos en el siguiente apartado, al analizar
las campañas propagandísticas de la dictadura, podemos observar precisamente
esta intención, la de fundar un sentido de pertenencia desde lo social a lo
llevado a cabo por el gobierno militar, el cual, como ya hemos mencionada
estaba fuertemente anclado en la legitimación del accionar represivo. La
estrategia de “ganar la guerra”, apuntaba a generar en la población esa idea de
comunión frente a la amenaza externa.
Otro punto de importancia,
refiere a que el mito político se constituye
desde el pasado, pero con la perspectiva de que cause efecto en el presente.
Esto tiene que ver con que el mito debe ser creído,
debe tener la capacidad de
generar credibilidad en la sociedad. Por ello la importancia del pasado, dado
que será allí donde el mito obtenga credibilidad o autoridad. Como plantea
Bruce Lincoln, “a problematic situation in the present (…) prompts an
exploration of the past, a search for models and precedents that might be of
help”.[16] En este sentido, es importante que no confundamos
mito con historia. El uso del pasado por parte del mito, o mejor dicho por
parte de quienes hacen uso de ese pasado y lo mitifican para determinados
fines, sirve, como ya se dijo, para dar sentido a la realidad del presente
siendo aceptado por los miembros de una comunidad determinada, tal como esboza
George Scopflin.[17]
El pasado debe servir al mito
como elemento legitimador del relato construido a posteriori, es allí donde los miembros de una sociedad o grupo
social que es interpelado por el mito, se identifican con dicho relato porque
hay algo que posibilita esa identificación, que es una historia en común o un
hecho del pasado significativo para esa sociedad o grupo social. Al analizar la construcción del relato sobre la
“lucha contra la subversión” como un mito político, podemos enmarcar la
proyección a futuro que pretendía hacer la dictadura militar, al edificar una
versión de ese pasado reciente que resonaba en la actualidad, el cual refería a
la violencia desatada en el país entre finales de los años ´60, en el último
tramo de la anterior dictadura y a inicios de los ´70 en especial durante el
interregno democrático abierto con el tercer gobierno peronista (1973-1976).
Otro aspecto del mito político,
es que no es susceptible de ser evaluado desde la lógica de lo verdadero o
falso. Por el contrario, éste se apoya sobre elementos presentes en la
sociedad, especialmente aquellos vinculados con la memoria colectiva, haciendo
que se jueguen un rol importante al momento de mantener la memoria de una
sociedad, para de esta manera dar una apariencia “natural” o “normal” a la
narración mítica.[18]
Como mencionábamos un poco más arriba, siguiendo a Bruce Lincoln y a Chiara Bottici,[19]
el mito siempre se refiere al presente, buscando impactar sobre él, pero
retrotrayéndose al pasado, buscando allí sus raíces, sus fundamentos, su
legitimidad, aunque no siempre es así. Los diferentes mitos esgrimidos durante
los años del “Proceso”, adquieren esta característica fundante, la de buscar en
el pasado su sostén para de ese modo legitimar el presente. En el caso
particular que analizamos aquí, podremos verlo cuando en algunos momentos el
relato se remonte a la guerra de independencia en el siglo XIX, estableciendo
un paralelismo entre el pasado, la lucha contra España por la independencia y
la obtención de la libertad, que por otro lado tuvo como uno de sus
protagonistas a los militares, con ese momento del presente, donde desde el
relato se construía que “una vez más”, las Fuerzas Armadas debía librar una
lucha para garantizar la libertad de los habitantes de la Argentina.
Por otra parte, los relatos
míticos, o mejor dicho, las narraciones míticas, se anclan sobre la creencia.
Los mitos, para que sean efectivos, deben ser creídos por la sociedad a la que interpelan. Podemos definir a la creencia
como todas aquellas “ideas
generales que existen en toda época y que nunca se ponen en cuestión. Se trata
de ideas de las que, sin importar las diferencias ideológicas que nos separan,
participamos todos de alguna manera”.[20]
Estas creencias epocales, son las que fundan y
sustentan al resto de las creencias predominantes en una sociedad y sobre las
cuales descansa la estabilidad de todo régimen político, mediante la
construcción de una idea de comunidad cohesionada y homogénea.
Adicionalmente,
como sintetiza Gastón Souroujon,[21]
el mito, y en especial el mito político, está constituido por tres dimensiones:
la narratividad, es decir, que el
mismo sea entendido como una serie de eventos significativos que constituyan
una argumentación del presente y que sea creíble. La segunda dimensión, está
dada por el aspecto de la dramaticidad
del mito, se instituye un relato articulado y coherente en sí mismo, que tiene
un principio y un fin, a la vez que designa roles a los protagonistas del
mismo. Finalmente, el último aspecto está dado por la maleabilidad del mito, debe
ser capaz de transformarse constantemente, de resinificarse en el tiempo, para
de ese modo, no perder vigencia en el imaginario social.
Habiendo tratado en términos teóricos
la cuestión del mito, podemos analizar las campañas propagandísticas destinadas
a instaurar el mito de la “lucha contra la subversión”.
La “lucha contra la subversión” como intento de relato
legitimador
La dictadura del “Proceso de
Reorganización Nacional” intentó que la denominada “lucha contra la subversión”
fuera la base de apoyo y legitimación social y política tanto de la propia
dictadura como de una futura instancia de gobierno democrático, en donde las
Fuerzas Armadas tendrían un rol central. Es posible observar que el relato
construido sobre la misma, fue inscripto en términos de mito político, de
acuerdo a lo planeado en el anterior apartado. Corresponde ahora centrarnos en
los dispositivos y en el relato en sí mismo construido para legitimar dicho
accionar.
Donde con
mayor sistematicidad podemos observar la construcción de dicho relato es en las
diversas propagandas elaboradas por el régimen y promovidas, en su mayoría
entre los años de 1976 y 1978, en coincidencia con los primeros años de la
dictadura en donde mayor consenso hubo, o por lo menos gozó de cierta anuencia
por parte de la sociedad, lo que no quiere decir que no hubo oposición ni
denuncias sobre los crímenes cometidos en ese momento, posibilitando de ese
modo la difusión de dicho relato.
Ciertamente, como explica Julia Risler,[22]
uno de las prácticas o políticas desplegadas por la dictadura fueron las acciones psicológicas y es en ese marco
que deben leerse las campañas propagandísticas implementadas. La cuestión a
tratar a continuación, es analizar el relato construido dentro del marco del
mito político. Consideramos que actualmente, en el debate público argentino en
torno a la última dictadura, y especialmente con la reanudación de los juicios
sobre las violaciones a los derechos humanos, algunos sectores que se
autoproclaman impulsores de una “memoria completa”, reflotan este mito, siendo
presentado como aquello que “verdaderamente” ocurrió.[23]
Entrando de lleno en lo que refiere al
relato elaborado por la dictadura en torno a la “lucha contra la subversión”,
podemos enmarcarlo dentro de algunas de las variables que hemos establecido
para los mitos políticos, los cuales nos servirán para ordenar la explicación y
el tratamiento del mismo. Debemos considerar primero que, en lo que refiere a
propagandas durante los años del “Proceso”, hay de dos clases, aquellas que
podríamos definir como de tipo administrativas, cuyo objetivo era la difusión
de actividades de gobierno o políticas puntuales; y aquellas denominadas como
políticas que buscaban generar consenso y legitimidad, y que serán las que nos
centraremos en este trabajo.
Sobre estas
últimas, también existen una variedad de temas y momentos en que fueron
publicados. Téngase en cuenta que recurriremos a propagandas graficas
aparecidas en diversos medios de comunicación de prensa diaria, así como en
prensa semanal de carácter comercial y cortos audiovisuales preparados para ser
emitidos por los canales de televisión local como también en el extranjero. Las
propagandas gráficas suelen aparecer sin nombre ni identificación de empresas o
área del Estado que la produce, muchas veces se suelen “perder” en las páginas
entre los diversos anuncios y notas de los mismos. De ese modo, y por el
contenido que presentan, es posible que estas propagandas sean financiadas por
el Estado, mientras que el contexto de producción de las mismas, no está
explorado. Se sabe que el gobierno militar contrató los servicios de la agencia
de publicidad estadounidense Burson Marsteller & Asociados para la propaganda durante el
mundial de futbol 1978 realizado en la Argentina, otras empresas locales
también trabajaron en la elaboración de piezas de propaganda. Es factible que
en la producción de dichas piezas participaran, además de los creativos
publicitarios personal civil (como psicólogos y sociólogos que asesoraban a las
distintas armas) como personal de inteligencia de las propias Fuerzas Armadas,
siguiendo el esquema que fuese esbozado en la doctrina de guerra psicológica
elaborada por los militares argentinos, la cual fue claramente detallada en el
trabajo de Julia Risler. De cualquier manera, lo que
nos interesa a nosotros es la construcción del relato mítico que serviría como
base de legitimación de la dictadura.
En este
periodo, siguiendo a Julia Risler, es posible
identificar dos estrategias de la campaña propagandística de la dictadura. Dos
estrategias, en donde el mito político en torno de la “lucha contra la
subversión” se edifica y consolida. La autora denomina a la primera estrategia
como ganar la guerra, la cual “se
desplegó en dos grandes cadenas significantes que incluyeron un conjunto de
enunciados vinculados, por un lado, la construcción de la legitimidad del
régimen militar para lograr el apoyo de la población, y por el otro, a la
restauración y garantía del mantenimiento de la seguridad de la población”.[24]
Mientras que la segunda estrategia denominada como ganar la paz, cuyas cadenas significantes buscaron “… regular los
valores, actitudes y comportamientos, interpelando de manera individual al
‘buen ciudadano’ (…) la búsqueda de cohesión de los ciudadanos en un nosotros
definido como contraparte de otro, caracterizado como una amenaza a la
soberanía nacional”.[25] Dentro de los marcos de estas dos estrategias
y de forma paralela se fue construyendo el relato legitimador de la dictadura
en términos de mito como veremos a continuación, siguiendo las dos estrategias
de acción psicológica planteadas por Risler.
Ganar la guerra
Estudiar la construcción y articulación
del mito de la “lucha contra la subversión” desde la propaganda es un tanto
complejo, en gran medida porque son muchas las variables a tener en cuenta, y
en segundo lugar, por lo heterogéneo y disperso del corpus de análisis. Para
ordenar el relato, y como punto de partida de nuestro análisis, debemos tener
muy en cuenta que la dictadura desde el inicio se preocupó por insertar el
relato de la “lucha contra la subversión” como un enfrentamiento de carácter
bélico entre dos fuerzas antagonistas e identificadas: las “fuerzas leales o
del orden” por un lado, encabezadas por las Fuerzas Armadas y la “subversión
terrorista”. El relato impuesto entonces, es un relato simplista de buenos
contra malos, donde triunfaron los buenos. Es importante resaltar que durante
los primeros años, el foco se puso en presentar a la acción represiva como una
guerra, con las implicancias de ello, es decir, operativos militares enmarcados
dentro de los parámetros de un conflicto bélico convencional.[26]
Para esto, la experiencia represiva del “Operativo Independencia” realizado en
la provincia de Tucumán en el año 1975, a expensas del gobierno democrático
instaurado en 1973 que había devuelto al poder al peronismo y al propio Juan
Domingo Perón del exilio, sirvió como plataforma para presentar a la sociedad
este relato.
Hay dos
cuestiones importantes de Tucumán que debemos aclarar antes de continuar con
nuestro análisis. Primero, Tucumán sirvió para mostrar lo que no se podía
mostrar. Si bien existieron operaciones de tipo “convencionales” en dicha
provincia, también se empezaron a utilizar las primeras experiencias de
desaparición de personas y los centros clandestinos de detención que luego
serían ampliados a otras geografías[27].
De cualquier manera, el “escenario bélico” montado en Tucumán sirvió a los
fines de instaurar la idea de la guerra. Segundo, el Operativo Independencia
sirvió también para cohesionar internamente a las propias Fuerzas Armadas de
que la acción represiva que se encontraban realizando, se enmarcaba dentro de
los parámetros de la guerra convencional, aunque es importante decir que la
doctrina de la seguridad nacional hacía ya bastantes años que había hecho mella
en las jerarquías castrenses.
Las tres
dimensiones que nos presentaba Souroujon del mito
político, nos sirven como entrada para ir desgranando esta compleja narrativa
que fue construida por el régimen militar. Y las tres se orientan en la
narrativa de la guerra.
Tempranamente,
semanas antes del golpe del 24 de marzo, y teniendo siempre como soporte el
“Operativo Independencia”, desde los medios de comunicación empiezan a surgir
propagandas que adelantaban lo que estaba por ocurrir, si bien no son
propagandas oficiales de la dictadura puesto que ésta aún no ocurría. Es
importante tenerlo en cuenta porque se presentaba el relato sobre el cual se
sustentaría después el relato de la dictadura.
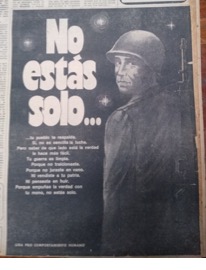
Clarín, 23 de marzo de 1976
La narrativa entonces, tal como lo
vimos esbozado más arriba, entendida como una serie de hechos plausibles sobre
el presente, los cuales son verosímiles comienza a trasmitirse en la sociedad,
enmarcando el accionar represivo como un enfrentamiento de carácter bélico, lo
cual será presentado en diversas campañas, en donde la narrativa va a presentar
a la Argentina como una nación agredida por “extraños”.
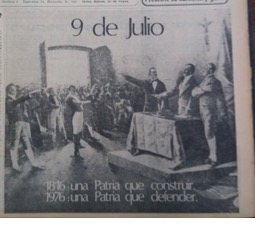
Clarín, 9 de julio de 1976
En la anterior imagen, en referencia al
día de la Independencia argentina, la propaganda sin identificación, pero que
es de presuponer es una propaganda oficial, es decir del Estado, trazaba la
narratividad y dramaticidad del mito de la “lucha contra la subversión”, puesto
que se instituía que la “Patria” estaba en peligro y debía ser defendida.
Asimismo, también trazaba una línea de continuidad entre el pasado, la ruptura
de los lazos coloniales y por ende la obtención de la libertad con el presente,
una defensa de esa libertad obtenida antaño. Otro punto a tener en cuenta,
tiene que ver con algo que ya mencionamos que es el lugar de las Fuerzas
Armadas en la política argentina en general y en el mito político en
particular. Sobre este último, serían los militares los que arriesgando su vida
salvarían a la patria en peligro, un peligro que como ya dijimos era “externo”
y “extraño”. Precisamente, donde se puede ver con mayor exactitud es en un
corto audiovisual producido en el año 1977 para ser trasmitido por televisión,
del cual poco se ha podido recabar sobre su contexto de elaboración, titulado “Estoy herido!...Ataque”.[28]
Allí se
presenta sin tapujos la narrativa oficial de la “lucha contra la subversión”:
“en este marco de belleza vital, el ejército argentino apoyado por lo mejor de
su pueblo, combatió y venció como siempre lo hizo a través de su historia a un
enemigo extraño, cruel, implacable, dogmatico y
artero…” comienza el locutor mientras se ven imágenes de un helicóptero del
ejército sobrevolando la selva tucumana. La película es la representación de un
“combate” entre el ejército y la guerrilla del ERP en Tucumán, en la localidad
de Río Pueblo Viejo acontecida en el marco del Operativo Independencia en 1975
y es vital para entender la narrativa del mito que se comenzó a trazar. Desde
ya, hay una caracterización de los militares como honorables y valientes,
contra un enemigo “cruel y artero”. La película trata de trasmitir el cómo se
realizaba la “lucha contra la subversión” omitiendo cualquier alusión al
secuestro y tortura de personas, así como a la existencia de centros
clandestinos. Tucumán, en ese sentido, se hacía extensible al resto de la
nación.
De ese modo,
el relato construido presentaba héroes y villanos, lo que acentuaba el rasgo
dramático del relato para los fines del mito construido. Dentro de esta
presentación o asignación de roles a los protagonistas del mito, hay una clara
construcción de identidad política,[29]
tema que no abordaremos directamente aquí pero que se entrelaza con lo que
veníamos trabajando. La cuestión de la identidad es relevante, porque impregna
al mito de un sentido aún mayor al definir la cuestión de la alteridad,[30]
referida a que toda identidad debe construir límites, los cuales están dados
por la conformación de antagonismos. De manera muy sintética, la alteridad está
conformada por la construcción de “diferencias externas” y “homogeneizaciones
internas”.[31]
Nuevamente, si tenemos en cuenta lo que
planteamos en relación al objetivo final que perseguía la instauración del
relato o mito político en torno a la “lucha contra la subversión”, la cuestión
de la identidad juega un rol de suma importancia, la cual excede lo relativo a
este tema, puesto que es posible encontrar diversas fuentes sobre la
construcción de la identidad en las propagandas. Aún
así, para los fines del componente dramático del mito, la construcción de
“diferencias externas” y “homogeneizaciones internas” jugó un rol central en lo
que refiere a la construcción de alteridad.
Siempre
partiendo de la base de que la Argentina se encontraba en una situación de
guerra, siendo atacada por un “enemigo extraño”, como vimos cuando tratamos al
corto Estoy herido. El mito se
propone entonces centrar la mirada de la
“lucha contra la subversión” en los soldados, donde se conjuga también un
criterio estético particular: rostros jóvenes que dan la sensación de inocencia
frente al rol “agresor” de la “subversión”. Por otra parte, que la “subversión”
no tenga un rostro definido, es importante porque deshumaniza a aquellos
considerados como tales. El juego que se hace desde las imágenes, y en gran
medida es reforzado por los discursos, es que los “subversivos” (categoría
sumamente vaga para que cualquier pudiera “entrar” en la misma) no eran humanos,
no era personas como si lo eran quienes lucharon contra ellos (las Fuerzas
Armadas). Al no aparecer públicamente representados, se les negaba existencia,
y por lo tanto, derechos.
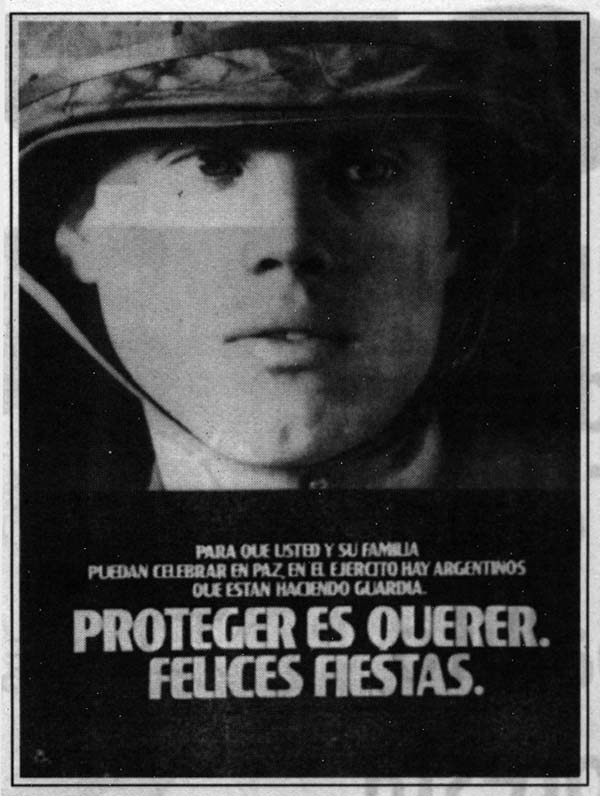
Clarín, diciembre de 1977
Otro punto que podemos ver en la
anterior imagen, y que abona a la construcción del mito, tiene que ver con la
representación de la “lucha”. La frase “para que usted y su familia pueden
celebrar en paz, en el ejército hay argentinos que están haciendo guardia.
Proteger es querer. Felices fiestas” condensa varios elementos del mito sobre
la “lucha contra la subversión”. En primer lugar, lo que decíamos
anteriormente, se elige representar esa “lucha” con un rostro joven, inocente.[32]
Un rostro que por otra parte, y teniendo en cuenta la existencia del servicio
militar obligatorio, generaba empatía por representar a hijos y hermanos que
estaban en servicio en aquel momento. Por otra parte, en el marco de la
dramaticidad del acontecimiento, se hace referencia a cuestiones muy caras al
imaginario castrense y de los sectores conservadores como es la familia, la
cual ser protegida por el sacrificio del ejército (“en el ejército hay
argentinos que están haciendo guardia”).
El acento
puesto constantemente en el rol de las Fuerzas Armadas, en el sacrificio
realizado, traducido en las bajas sufridas combatiendo a un “…enemigo extraño, cruel,
implacable, dogmático y artero…”[33]
es una constante en el discurso legitimador de la dictadura, el cual es posible
encontrar tanto en el momento como una vez finalizada la dictadura. Cuando se
empezó a cuestionar lo actuado por los militares, éstos constantemente sacaban
a relucir este relato heroico para justificarse. Esto se produjo, porque el
relato construido sirvió no sólo para legitimar su accionar frente a la
sociedad, sino también como elemento cohesionador al interior de las propias
filas castrenses, tema sobre el cual volveremos más adelante.
Ganar la paz
La segunda estrategia propagandística
construida por la dictadura, es la que Julia Risler
denomina como ganar la paz.
Recordemos que ambas estrategias se dieron de manera paralela, y que si bien la
principal característica de esta estrategia era regular los comportamientos de
la sociedad, apelando a ideas y valores, dentro del mito político construido en
torno a la “lucha contra la subversión”, es posible observar la continuación
del mismo, y por lo tanto, analizar cómo se fue desarrollado el mismo, una vez
que el régimen militar comenzó a entrar en crisis.
Tanto Paula
Canelo[34] como Marina Franco[35]
remarcan que para 1979, la dictadura entra en crisis, consecuencia de la
consolidación del frente de derechos humanos tanto al interior de la Argentina
como en el exterior por la denuncia de exiliados argentinos sobre las
violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno militar. En esa
coyuntura, para 1978 el gobierno militar lanza la consigna de “ganar la paz”.
Siguiendo el relato, las Fuerzas Armadas habrían “ganado” la “guerra contra la
subversión” y por lo tanto se debía ganar/consolidar la “paz” obtenida.
Si bien durante los primeros años el
mito político construido en relación a la “lucha contra la subversión”, tendió
a justificar el accionar represivo amparándose en la experiencia tucumana e
insertando a la Argentina como un país agredido por “fuerzas extrañas y
foráneas”; a partir de 1978, el mito empieza a experimentar ciertos cambios en
la narrativa, evidenciando la matiz maleable del mismo.
Esta
maleabilidad del relato se ve reflejada en una serie de hechos y
acontecimientos que condicionaron al régimen a mostrar una nueva cara. La
realización del mundial de futbol en 1978, las denuncias en el exterior sobre
las violaciones a los derechos humanos, la visita de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanas (OEA) en
1979, los intentos de institucionalizar la dictadura, fueron los hitos que
marcaron la agenda del gobierno militar, haciendo que el relato construido ya
no legitimara el accionar represivo, sino que legitimara al propio gobierno
militar. Un gobierno que se presentaba como “victorioso” y que pretendía
asentar, inciertas, bases para una futura Argentina.
Quizás la
propaganda que mejor sintetice el mito relativo a “ganar la paz” sea el corto
de 1977, precisamente llamado Ganamos la
paz.[36] En el mismo se sintetiza el mito tal
como veníamos trabajando, se refuerza la idea de que la Argentina estaba en
guerra provocada por “miradas codiciosas que quisieron conquistarlas y
aprovechar sus riquezas. Explotar la feracidad de sus praderas, de sus pampas
famosas y esclavizar a sus hombres”, pero, “sus hombres aman la libertad y por
ella son capaces de grandes cosas”.
La película establecía que
mientras la Argentina “vivía en paz”, en el mundo se expandía “el cáncer de la
violencia ideológica, contamina nuestra América y busca a la Argentina como
blanco del terrorismo internacional”. La película enmarcaba de ese modo la
situación de la Argentina de los años ´70 en medio de la Guerra Fría, dónde el
país estaría siendo “atacado” por “ideologías foráneas” que buscarían trastocar
el tradicional modo de vida de los argentinos, infiltrando para ello a la
sociedad con su ideología “disociadora”, corrompiendo a sus instituciones, para
así poder “esclavizar a sus hombres”.
En líneas generales, el relato
que expresaba este corto planteaba un claro antes y después del golpe. Una situación
previa al advenimiento castrense, de violencia, de muerte y destrucción, donde
se mostraba que la violencia no sólo apuntaba a la “infiltración de la
subversión” en pos de intereses foráneos, sino que
también apuntaba a destruir las raíces propias de la sociedad argentina, de su
cultura. De la misma manera, el corto se propone narrar o (re)construir la
historia reciente argentina de ese momento, presentando una visión lineal y
descontextualizada de acontecimientos y hechos que marcaron las décadas del ´60
y ´70. Décadas marcadas, entre otras cosas, por la proscripción del peronismo y
por la intervención de los militares en política, cuestiones que son ignoradas
por la narrativa de la película, para presentar una imagen de una Argentina
pacifica, que se veía “atacada por la subversión” que buscaba trastocar el modo
de vida argentino, omitiéndose lo referido a las dictaduras de 1955 y 1966. De
hecho, la génesis del relato construido por el corto se ubicaría precisamente
en los albores de la década de ´70, cuyos primeros años (de 1970 a 1973) se
hallaban bajo el tramo final de la autodenominada dictadura de la “Revolución
Argentina”. Se presentan algunos hechos como la fuga del penal de Rawson como
un hecho delictivo más de la “subversión”, pero se omite cualquier referencia a
la masacre de Trelew que le siguió.[37]
Esta selección y recorte del
pasado reciente, le sirve al mito político de la dictadura para reforzar la
idea de la violencia venía de afuera, de que la Argentina estaba siendo
“agredida” y que ante la “inercia” del gobierno institucional de Isabel Martínez,
siempre para el corto propagandístico, las Fuerzas Armadas se vieron en “la
obligación de asumir el poder (…) para preservar la integridad de la
Nación”, recuperando de esa manera la
confianza de la ciudadanía en las “fuerzas del orden”. Sobre este punto, el
corto es un tanto vago puesto que no profundiza en lo que denomina como
“contraofensiva de las fuerzas leales”, más allá de que muestra algunas pocas
imágenes de operativos en donde “se arrestan a subversivos” y se les secuestran
armamento, documentación y elementos de propaganda. Obviamente no hay mención
alguna al cariz clandestino de la represión, sino que dejan ver que la “lucha
contra la subversión” se llevó a cabo de un modo trasparente, teniendo al
Operativo Independencia como modelo a seguir.
Sobre el final del mismo, se dice
el horror ha quedado atrás. La sociedad argentina ha pasado una durísima
prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos: primero, ¿en
nombre de qué cayeron los héroes y mártires
de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios que nos da la vida. En
nombre de la patria que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del
hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también ¿quiénes serán los
destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una
causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que con la
fuerza de los ideales más nobles triunfe sobre la violencia, los extremismos y
el odio…
El mito político se condensa en Ganamos la paz, pero ello no quiere
decir que este relato dejara de ser necesario. Ciertamente, como ya
mencionamos, a partir de 1978 se empieza a experimentar cierta maleabilidad del
discurso referido a la “lucha contra la subversión”. La crisis del régimen de
la que hacíamos referencia al inicio del apartado, tornó necesario que
discursivamente se planteara el fin de la “lucha” con la victoria del orden
sobre el caos alcanzando de ese modo la “tan anhelada paz”. Es aquí donde el
mito refundacional empieza a adoptar otras dimensiones, marcando su
maleabilidad a los cambios de la coyuntura política que debía enfrentar el
régimen militar.
Como dijimos, una serie de hechos
hicieron que este mito se reconvirtiera. Entre ellos, son dos los que se
destacan: el Mundial de Futbol de 1978 y la visita de la CIDH en 1979. En ambos
casos, el mito de la “lucha contra la subversión” presentó algunas modificaciones
que van de la mano de lo analizado en el corto de Ganamos la paz.
¿Cómo se reconstituyó el mito? En
primer lugar, se erigió un contra-mito en la figura de una “campaña anti-argentina”[38]
la cual había empezado a ser relevada en los medios de comunicación afines a la
dictadura en 1976. La “campaña anti-argentina” se
presentaba como un contra-mito, en el sentido de que la misma habría sido la
encargada de difundir un relato contrario a la dictadura, al denunciar las
violaciones a los derechos humanos realizadas por el gobierno militar.
Efectivamente, tanto organismos internacionales de derechos humanos como
exiliados se encargaban de denunciar los vejámenes llevados a cabo por los
militares[39].
De ese modo, estas denuncias se presentaron como algo orquestado por la
“subversión internacional” cuyo objetivo era desprestigiar a la Argentina en el
escenario internacional, especialmente frente a la organización del mundial de
futbol y luego frente a la visita de la CIDH, como también se denunció la
injerencia de países extranjeros (como Estados Unidos o Francia) en los asuntos
nacionales.
La idea de una “campaña anti-argentina”,
buscaba consolidar la idea de que la “lucha contra la subversión” fuera
entendida como una guerra, así como la presentación de la misma como parte de
una campaña de propaganda del “enemigo” que buscaba “desestabilizar el orden”
logrado por el gobierno militar. De este modo, las propagandas producidas a
partir entre 1978 y 1979 buscaban reforzar el mito de la “lucha contra la
subversión”, deslegitimando las denuncias.
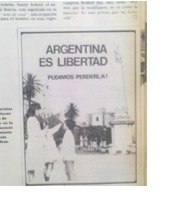
Revista Somos, junio de 1978
Un ejemplo de esto, es la imagen que reproducimos
arriba. La misma fue publicada en la revista Somos, una de las publicaciones que apoyó explícitamente al régimen
militar[40].
Lo curioso de la propaganda, es que se encuentra inserta en un artículo que
trataba sobre el arribo al país de visitantes extranjeros con motivo del
mundial de futbol. Entre junio y julio
de 1978 varias publicaciones, en especial las de editorial Atlántida como Somos y Gente, publicaron decenas de notas sobre cómo los medios de
comunicación y las delegaciones extranjeras veían al país, como forma de
contrarrestar la “campaña anti-argentina”. La
propaganda en cuestión, se inserta a la perfección en el mito desplegado por la
dictadura que venimos analizando. Se refuerza la idea de que en el país hubo
una guerra, que fue ganada por las “fuerzas del orden o leales”, salvando a la
nación (otro término muy utilizado en el discurso dictatorial) de caer en la
“esclavitud”, asegurando la libertad para sus habitantes.
El mito político refundacional de
la dictadura establecía de este modo, una serie de elementos simbólicos en
torno a pares dicotómicos que se amoldaban al relato construido. Para empezar,
se anteponía al caos imperante en el pasado, el orden impuesto en el presente;
a la guerra no querida, la paz ganada y a la opresión que se impondría mediante
el advenimiento de regímenes autoritarios, ya que están pensando regímenes de
tipo socialista, la libertad conseguida con derramamiento de sangre. Una
libertad, que como esboza la anterior propaganda se pudo haber perdido de no
haber mediado las Fuerzas Armadas en ello.
Para 1979, con la visita de la
CIDH, el relato vuelve a resignificarse. Sabiendo de la visita de la comisión,
para el tercer aniversario del gobierno militar, se difunde una campaña
titulada “recuerde y compare”.[41]
Allí, con una música ensordecedora que busca generar un clima de peligro
acompañada de imágenes de destrucción, se pasa a enumerar la situación que se
vivía en la Argentina (como “estancamiento, especulación, terrorismo,
desorden”) antes del 24 de marzo, exhortando a la población a recordar y
comparar entre el antes y el después con la frase: “usted lo vivió, recuerde y
compare”. Lo curioso es que si comparamos esta propaganda con las iniciales,[42]
eran, si se quiere, más “optimistas” tanto con las imágenes que mostraban como
con la música elegida y el discurso. En ellas se mostraba un futuro promisorio,
idealizado. Las “bondades” que las FF.AA. habría de lograr con la toma del
poder y así haber evitado “el peligro cierto de desintegración del país,
evitando con su intervención, que esta bendita tierra tuviese otra bandera, un
amo terrible y en lugar de libertad una horrible esclavitud”.[43]
En la propaganda de 1979, el clima del corto es distinto, ya que los objetivos
y promesas de la dictadura “estaban en peligro”, de allí la exhortación a
recordar ese pasado reciente “caótico y violento”, tal como lo presentaba el
mito construido.
Por otra parte, dentro de la
coyuntura que implicó la visita de la CIDH, se utilizó la misma para no sólo
cuestionar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, sino también
para mantener en la opinión pública un clima de vigilancia y constante alerta.
La campaña denominada Antecedentes,[44] es clara en ese sentido, al “denunciar”
la entrada al país de dos “delincuentes terroristas”, los cuales fueron
“abatidos en enfrentamientos por las fuerzas leales”, en el marco de la visita
mencionada. Finaliza afirmando que “el
pueblo argentino los rechaza y las fuerzas leales en su permanente vigilia
continúan protegiendo el orden y la paz” y finaliza con la leyenda: “los
APARECIDOS para robar y matar era ‘DESAPARECIDOS RECLAMADOS’”.[45]
La propaganda no sólo deslegitima las denuncias sobre violaciones a los
derechos humanos, sino que también desmiente las denuncias sobre desapariciones
de personas al mismo tiempo que continua enmarcando la “lucha contra la
subversión” como un enfrentamiento de tipo convencional, alertando que la
“lucha” continuaba.
De este modo, en momentos de
crisis, el mito en torno a la “lucha contra la subversión” vuelve a activarse.
No sólo se justificaba lo que se hizo, omitiendo cualquier referencia a la
clandestinidad del accionar represivo, sino que se dejaba entrever que la
“amenaza” continuaba vigente y que por lo tanto no debía relajarse la
vigilancia.
Conclusión
En el presente trabajo hemos intentado brindar una
apretada síntesis sobre la construcción de un mito político refundacional por
parte de la dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”,
centrado en los primeros años de la misma (1976-1979). Un primer momento de
auge, en el cual gozó de cierto consenso y aceptación por parte de la sociedad
(1976-1978) y un momento de declive y crisis (a partir de 1979). Hemos
analizado una selección de piezas propagandísticas producidas con el afán de difundir
dicho mito entre esos primeros años, para así erigirse como elemento fundante
de un nuevo orden social y político. Un mito construido con el objetivo de
legitimar el entramado represivo de carácter clandestino, al enmarcarlo en
torno a la idea de que la Argentina estaba en una “guerra” contra la
“subversión”. Una “guerra” que habría sido ganada e impuesta una paz que, sin
embargo, estaba lejos de haberse consolidado y que aún debía enfrentarse a una
serie de obstáculos como por ejemplo la “campaña anti-argentina”
o la “intromisión” de países extranjeros en los asuntos nacionales, ante la
oleada de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Hemos visto como el mito político
es un elemento de suma importancia para la política moderna, al instituirse
como un elemento de legitimación de un orden social o político determinado,
como así también brindar coordenadas de referencias para una sociedad
determinada en un momento dado. La construcción de un relato coherente, dotado
de una narratividad y dramaticidad patente, buscaba erigirse como un doble
referente en cuanto a legitimación. Por un lado, se buscaba la legitimación del
entramado represivo desatado sobre la sociedad argentina haciéndolo pasar por
un enfrentamiento convencional, por una “guerra”, omitiendo cualquier
referencia a la faceta clandestina de la represión. Así, se dotó al relato de
una dramaticidad y épica que sirvió en un primer momento para generar cierta
cohesión al interior de las propias Fuerzas Armadas, para luego pasar a la
sociedad. En segundo lugar, como ya dijimos, este relato serviría de base para
el futuro ordenamiento que los militares pretendían fundar.
Tomando como base el trabajo de
Julia Risler, quien en su análisis sobre las
operaciones de acción psicológicas realizadas por el régimen militar define dos
estrategias comunicacionales concretas como son “ganar la guerra” y “ganar la
paz”, hemos analizado algunas piezas propagandísticas que confluyeron en la
creación y difusión de un relato mítico político sobre el accionar de las
Fuerzas Armadas y sus objetivos. Un relato que más tarde será tomado por los
apologistas de la dictadura para reafirmar lo actuado durante aquellos años.
Volviendo a lo trabajado en el
presente escrito, es importante destacar cómo las dos estrategias que plantea Risler respondieron a los cambios en la coyuntura política.
Es así como estos cambios pusieron a prueba el relato elaborado, concretamente,
se evidencia su maleabilidad, por lo menos hasta inicios de los años ’80 que si
bien no han sido analizados en el presente artículo, si podríamos presentar
tentativamente como el inicio de la crisis de este relato, en especial cuando
la “lucha contra la subversión” dejó de ser el principal elemento de
sustentación política de los militares, al tiempo que los efectos nocivos de
las políticas económicas aplicadas por el ministro Alfredo Martínez de Hoz
durante los primeros años de la dictadura, comenzaron a hacerse sentir con
fuerza en la sociedad, provocando una crisis entre las Fuerzas Armadas con la
sociedad y entre sí.[46]
Ésta crisis provocó una redefinición en la relación entre el gobierno
dictatorial y las fuerzas civiles político-partidarias, que se tradujo en la
introducción de funcionarios civiles al gobierno militar pertenecientes a
diversos partidos políticos como un modo de comenzar a platear un proceso de
transición, el cual erosionó la ya de por sí frágil alianza inter e intra-armas, que obligó, con el desplazamiento del
presidente de facto general Viola, a dar un verdadero manotazo de ahogado,
cuando el jefe del ejército y nuevo presidente de facto general Galtieri
terminó invadiendo las Islas Malvinas, entrando de ese modo y sin quererlo en
guerra con Inglaterra. Este tema no ha sido explorado en el presente escrito,
pero sin duda es el próximo paso a realizar en nuestras indagaciones sobre el
tema. Como próximo paso, resta analizar la maleabilidad del relato legitimador
elaborado por el gobierno militar, en una coyuntura de crisis tanto de
legitimidad como, especialmente, económica a inicios de la década del ´80, lo
cual terminará confluyendo en el conflicto bélico del Atlántico sur, terminando
de erosionar de ese modo al régimen militar.
Referencias Bibliográficas
Aboy Carlés, Gerardo. Las
dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades
políticas de Alfonsín y Menem. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2001.
Águila,
Gabriela. Dictadura, represión y sociedad
en Rosario, 1976/1983. Buenos Aires: Prometeo, 2008.
Águila,
Gabriela; Garaño, Santiago y Scatizza,
Pablo (Comp.) Represión estatal y
violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40
años del golpe de Estado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2016.
Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el
origen y la difusión del nacionalismo. México D.F.: FCE, 1983.
Bottici, Chiara. A philosophy of political myth. Nueva York: Cambridge University Press, 2007.
Borrelli, Marcelo. “¿Victimas, héroes o cómplices? Memorias en
disputa sobre el rol de la prensa durante la última dictadura militar” en Avatares Nº 1,
2010.
________“Voces y silencios: la prensa
argentina durante la dictadura militar” en Perspectivas
de la comunicación Vol. 4, Nº 1. Universidad de
la Frontera. Temuco. Chile, 2011.
Borrelli, Marcelo y Gago, María Paula, “Prepararse para un nievo
ciclo histórico: Somos durante los primeros años de la dictadura militar
(1976-1978)” en Marcelo Borrelli (Dir.) Las revistas políticas argentinas. Desde el
peronismo a la dictadura (1973-1983). Buenos Aires: Prometeo, 2021.
Calveiro, Pilar. Poder y
desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires:
Colihue, 2008.
Canelo, Paula. El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone. Buenos
Aires: Prometeo, 2008.
________La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983). Buenos
Aires: Edhasa, 2016.
Carretero, Ángel Enrique. “La
persistencia del mito y de los imaginarios en la cultura contemporánea” en Política y Sociedad Vol. 43, Nº 2, 2006.
Dittus, Rubén. “El imaginario social del otro interiorizado.
Taxonomía de la alteridad como espejo del yo contemporáneo” en AA. VV. Nuevas
posibilidades de los imaginarios sociales. Santa Uxía de Rivera: CEASGA,
2011.
Feld, Claudia y Salvi, Valentina (Eds.). Las voces de la represión. Declaraciones de perpetradores de la
dictadura argentina. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2019.
Flood,
Christopher. Political Myth. Nueva
York: Routledge, 2002.
Franco, Marina. “La campaña antiargentina: la prensa, el discurso militar y la
construcción de consenso” en Judith Casali de Babot y
M. Victoria Grillo (Eds.) Derecha,
fascismo y antifascismo en Europa y Argentina. San Miguel de Tucumán: Universidad
de Tucumán, 2002.
________El
final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición
(Argentina, 1979-1983). Buenos Aires: FCE, 2018.
Garaño, Santiago Deseo de combate y muerte. El terrorismo de estado como cosa de
hombres. Buenos Aires: FCE, 2023.
González Tizón, Rodrigo, “‘Los desaparecidos empiezan
a hablar’: una aproximación histórica a la producción testimonial de los
sobrevivientes de la dictadura argentina desde el exilio (1976-1983)”, en Páginas. Revista digital de la Escuela de
Historia, Vol. 13, Nº 31, 2021.
Izaguirre,
Inés (Comp.) Lucha de clases, guerra
civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983. Buenos Aires: EUDEBA, 2012.
Jemio, Ana Sofía Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo
del genocidio en Argentina. Buenos Aires: Prometeo, 2021.
Jensen, Silvina, “Desenmascarar a la
dictadura y denunciar las violaciones de los derechos humanos”, en Los
exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura. Buenos
Aires: Sudamericana, 2010.
Lincoln,
Bruce. Discourse and the construction of
society. Nueva York: Oxford University Press, 1989.
Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. La dictadura militar 1976/1983. Buenos Aires: Paidós, 2003.
Pittaluga, Roberto. “La memoria según Trelew” en
Sociohistórica, N°
19-20, 2006.
Quiroga, Hugo. El tiempo del “Proceso”. Conflictos y coincidencias entre políticos y
militares 1976-1983. Rosario: Editorial Fundación Ross, 1991.
Risler, Julia. La acción
psicológica. Dictadura, inteligencia y gobierno de las emociones 1955-1981. Buenos
Aires: Tinta Limón, 2018.
Salvi, Valentina “Derechos humanos y memoria entre los familiares
de represores en la Argentina” en Papeles
del CEIC, vol. 2019/2, 2019.
Scopflin, George. “The
functions of Myth and Taxonomy of myth” en Geoffrey
Hosking y George Scopflin Myths and Nationhood. New
York: Routledge, 1997.
Souroujon, Gastón. El peronismo vuelve a enamorar. La articulación de un imaginario
político durante el gobierno de Menem. Rosario: Homo Sapiens, 2014.
Varela, Gustavo. La guerra de las imágenes. Una historia visual de la Argentina.
Buenos Aires: Ariel, 2017.
Yannuzzi, María de los Ángeles. “Creencias, poder y democracia” en
María de los Ángeles Yannuzzi (Comp.), Creencias y política. El papel de los
elementos no-racionales en las teorías y prácticas políticas. Rosario:
Laborde, 2011.